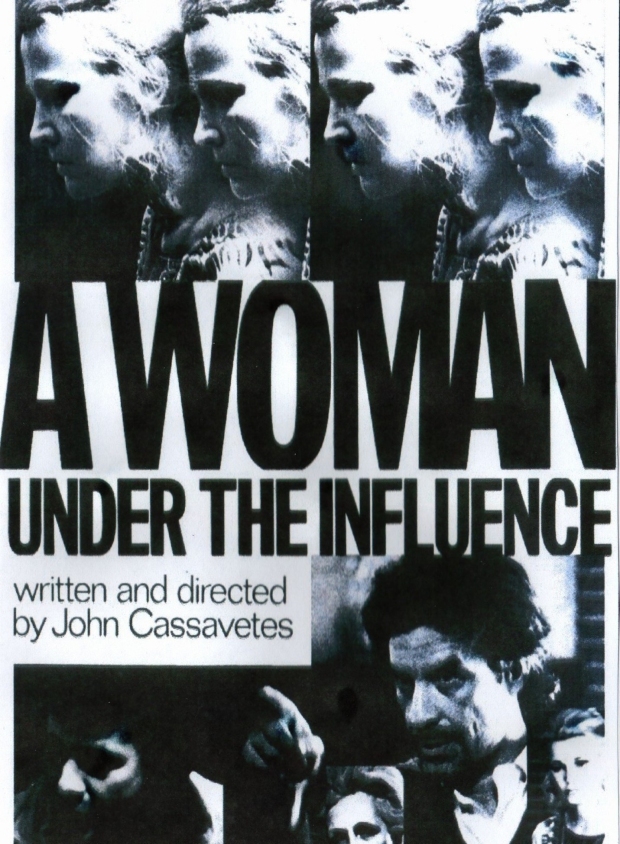Múnich, principios de los 80. Rainald Goetz, el hijo veinteañero de un cirujano
y una artista, publica regularmente su “Diario de un estudiante de
medicina” en el Süddeutscher Zeitung. Se acaba de licenciar en Medicina e Historia.
Raspe, su alter ego en la ficción, iniciará igual que él su andadura como alevín de
psiquiatra en una clínica universitaria de la ciudad y su peripecia dará cuerpo a una
novela que acabará convertida en un clásico.

El Prozac está a punto de comercializarse y la resaca de la antipsiquiatría aún
coletea, pero da paso a un furor biologicista que en treinta años traerá una nueva
resaca (eso Goetz aún no lo sabe).
Goetz-Raspe es un joven lúcido e insobornable,
acostumbrado a una escritura en primera persona que le toma el pulso al presente
con talento y apenas se despega de su propia experiencia. Quiere ser psiquiatra,
pero tiene un ansia de verdad que puede ser su salvación o una condena definitiva:
por eso ya es escritor antes que médico de locos. Entonces llega la psiquiatría y le
estampa en la retina las imágenes que necesitará conjurar con las palabras. Su llegada a la sala de internamiento la describe así: “silencio
y gravedad momentáneos en torno a Raspe, mortificante punto muerto, nada de la
ruidosa actividad sin sentido que había esperado y contra la que se había armado,
nada de eso. Sólo una melodía de éxito, a media voz, desde la izquierda. Allá había
un viejo aparato de radio, […] y una tormenta de miedo que venía girando hacia su cabeza desde los enfermos quietos y temerosos en sus sillas”. Una clínica donde
parece “como si hubiera para ellos otra ley, una gravedad multiplicada, el aire de la
densidad del agua y un tiempo casi paralizado… esa ley insólita, la ley de la enfermedad,
la ley de la medicación”.

http://blogs.canalsur.es/lamemoria/files/Alguien-vol%C3%B3-sobre-el-nido-del-cuco.jpg
Goetz-Raspe pertenece a una generación en la que el movimiento punk es el
último aliento de una rebelión que pronto dará paso al nihilismo como narcótico
frente a la presión del sistema. Los hippies del 68 se han aburguesado y le provocan
vergüenza ajena: la ideología ya no es un salvavidas (1). La escena del punk, con sus catarsis alcohólicas y su violencia gratuita,
es lo único a mano, aunque no construya nada más que resaca.
Loco (Irre), la novela que cuenta todo esto, acaba de ser traducida al español
por la editorial Sexto Piso tres décadas después de que se convirtiera en un libro mítico, y merece todavía mucha atención. Asistiremos a la doble vida del protagonista
Goetz-Raspe entre la residencia hospitalaria y las madrugadas alcohólicas (2): la brecha psicótica ya está abierta (3). Con ello irrumpe también la tensión narrativa; necesitaremos saber en cada
página cuándo llega el momento en que la locura se apodera del joven médico: cómo
se resolverá el pulso que le marca el protagonista a la enfermedad mental, ¿enloquecerá?
¿se salvará? ¿aprenderá el oficio? Quién no ha temido alguna vez que la locura
fuera contagiosa. ¿Qué hará nuestro protagonista para seguir aferrado al sentido?
Sabemos que escribir puede aliviarle, y de hecho estamos asistiendo in vivo al
nacimiento del libro en el que volcará su búsqueda.
Cuando lo publique en 1983,
el Goetz novelista ya será conocido en su país después de haber dado la campanada
en un evento literario (4) en el que se abrió la frente con una cuchilla (“podéis tener mi
cerebro”, exhortaba al público) y siguió leyendo sus versos entre goterones de sangre.
¿Un provocador? ¿Un histriónico? ¿Un loco? ¿O ese era el único formato lógico en
el que podía expresar su mensaje? Como era de esperar, el gesto le granjeó una fama
inmediata y no dejó que nadie se posicionara de forma tibia respecto a él; la publicación
de Irre, poco después, daría la razón a quienes hablaron de un genio. En 2015
acaba de recibir el premio Büchner por su trayectoria, el galardón más prestigioso en
lengua alemana para la obra completa de un autor.

http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.963278.1355847216!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/940x528/image.jpg
Volvamos al personaje de Raspe y a su aterrizaje en el mundo del manicomio.
“Nos acercamos desde una gran distancia, despreocupados por las leyes de la física,
cruzamos en segundos millones de años luz del universo, entramos en la atmósfera
de esta Tierra, alcanzamos Europa…”, Alemania, Múnich. “Desde la perspectiva
de un ventilador de techo que gira agradablemente…” espiaremos a Goetz y a su personaje, Raspe, “sumidos en una conversación que se nos ha anunciado como
importante”. En el arranque del libro, Goetz nos absorbe y nos impone un giro enloquecido
de voces y cadencias que parecen el caleidoscopio de la locura hecho novela.
Ha llamado a su primera parte “Alejarse” y asistimos sin aviso previo a la mirada
del psiquiatra y a la del enfermo de forma solapada, múltiple, en una alternancia
de registros a la que cuesta acostumbrarse. No se puede pisar firme, la autoridad del
novelista se ha esfumado, Goetz la ha liquidado deliberadamente porque no tolera
las relaciones en vertical. Esta implosión a la que nos somete suena como el preludio
de una sinfonía dodecafónica: uno no sabe si el concierto ya ha empezado o se ha
colado mientras los músicos aún ensayan. ¿Es esta la novela en la que uno quería
entrar? Tampoco un psicótico tiene muchas más certezas cuando la locura empieza a
deshilachar el tejido de su pensamiento.
Trastabillaremos entre extractos de historias
clínicas, tratados de psiquiatría, cartas de derivación de pacientes, sesiones clínicas,
debates televisivos, retratos de psiquiatras, de pacientes, de la atmósfera manicomial,
charlas entre colegas y hasta insertos metaliterarios en los que el autor comenta su
tarea con la escritura y hasta se atreve a girar 180 grados: otorga la voz al lector, el
“observador neutral bienintencionado”, y oímos cómo este interpela al Goetz-autor
y le pide un texto ordinario (5).
En medio del barullo, la voz de Raspe cogerá el relevo y se abrirá paso en la segunda
parte (“Dentro”) para ordenar sus impresiones y no dejarse devorar por ellas.
La trama se hace lineal, pero la escritura sigue pegada al devenir de la psicosis en su
aspecto más adictivo: la libertad y el atrevimiento absolutos. El flujo de conciencia
de Raspe se muestra sin filtro alguno, en un tono fresco y desinhibido por completo;
forma y contenido ya son la misma cosa. Con ello el autor se marca un doble tanto y
nos ofrece la libertad expresiva del loco, tan llena de verdad como el soliloquio de un
esquizofrénico. Somos nosotros los que tenemos que rescatar la coherencia cuando
todos los asideros de la lógica han saltado por los aires.
En cuanto al contenido: Raspe ya ha comprobado que la locura no es genio ni
contestación y que no podrá “curar” a nadie. Se le ve repelido y fascinado por la psiquiatría
a un tiempo; la impenetrabilidad de la psicosis le reta y la teoría se le ha caído (6), pero el poder y la violencia que se ejerce sobre los enfermos le hace revolverse (7).
Ningún médico se erige como modelo para él. Uno de los atractivos del libro es
la lista de psiquiatras envanecidos que cataloga. Ni siquiera hay piedad para Singer, el hippie risueño e indolente, que tenía “una maravillosa fe en la función emancipatoria
de su exterior no convencional”, ya que acude a la autoironía, “la postura más barata”.
O Andreas, el racional, “siempre en guardia, temiendo ser demasiado psiquiatra”, que
“intentaba compensar con distanciamiento intelectual literario todas sus dudas sobre
el oficio”. O tampoco el iconoclasta profesor Schlüssler, “un extremista correoso en
cuya conferencia se mezclaba el indisimulado desprecio a sus pacientes, una misantropía
en suma, con un énfasis de verdad implacable y nada complaciente con el estado
de la propia profesión”.
Un punto álgido de la novela, por cierto, es la escena de su
clase práctica en la facultad (8). A Raspe todos los enfermos le parecen un único “paciente gigantesco”.
Solo le queda, como ve hacer a sus colegas, apelar a la omnipotencia para salvarse, a la
“megalomanía, las ambiciones desaforadas y una carrera científica relámpago: debo,
quiero, seré, quiero, quiero, quiero”. Sin embargo, “al mismo tiempo […] veía, lejos
de toda ilusión, la total miseria de la psiquiatría”.

http://www.elintransigente.com/u/fotografias/m/2012/11/2/f960x0-103146_103164_0.jpg
Dejando de lado la peripecia de su personaje de ficción, cuyo desenlace no
queremos desvelar aquí (está en la tercera parte, que llama “Orden” y es la más árida
de las tres, experimental hasta el tedio), sabemos que Goetz desarrolló a partir de este
punto de su vida una carrera literaria. En el libro no sólo da cuenta de las dudas y obstáculos
del psiquiatra, también los que enfrenta el artista. Como el fotógrafo, ha traído las imágenes de la locura ante nosotros y ha querido hacernos escuchar “en el interior
de la visibilidad sin palabras”. Pero la psicosis parece quedar siempre más allá de
éstas. Él ha leído mucho (9). Pero ya en los tratados clásicos Raspe encuentra este fracaso,
proveniente de una época “aún más terrible” en la que “se escribieron exhaustivos y
magníficos libros de consolación a partir del espíritu científico del siglo XIX”. Tras
leer a Jaspers y su Psicopatología “de ningún modo comprendía mejor la esquizofrenia
y con ello a Kiener” (su paciente). Los maestros “han escrito libros que lo explican
todo y sin embargo no pueden conducir a un final lúcido” (10).
Lástima de carrera psiquiátrica malograda, la de Goetz. Su mirada tiene una penetrancia
y una comprensión natural del alma que le acerca a Cervantes o Shakespeare,
los primeros y mejores psicopatólogos para muchos. Nos regala escenas brillantes como
la del depresivo señor Fottner (11).
Si hubiera dado con un buen maestro, el psicoterapeuta tan ansiado hubiera
brotado en él. ¿Sólo era eso lo que le faltaba? No está del todo claro. Hubiéramos
agradecido, eso sí, una visión menos desoladora (y por momentos hasta maniquea) del
alcance de la curación con las palabras (no sólo con los fármacos o la TEC).
Pero, ¿qué inclina a uno a convertirse en artista o en terapeuta? La respuesta
palpita entre las líneas de esta novela: es la vocación para la costumbre o el cinismo.
He aquí la médula de un auténtico autor, de alguien que trasciende más allá de lo
doméstico porque no puede permitirse una postura cómoda (12).
Goetz no podía ser psiquiatra, ni con la guía del mejor de los maestros. Necesitaba
hacer literatura, “la más bella de las reinas" (13). Gracias a ello ganamos pues una voz provocadora e imprescindible. Y un
buen puñado de verdad, la que contienen las 314 páginas de este libro. No es una
lectura complaciente ni lineal, sino llena de altibajos y pasajes incluso irritantes,
pero nos devuelve el contacto con los primeros interrogantes: preguntas que nunca
llegamos a contestar y que la costumbre o el pánico relegaron a un demorado segundo
plano.
En vez de respuestas, Raspe nos trae siempre el invierno: “y por la ventana se
veía caer la nieve. Los copos eran pesados, ¿no es verdad?, tan pesados y grandes…”.

http://www.falsaria.com/wp-content/uploads/2016/08/falsaria1472391924locura2.jpg
1. “Suéltale a otro el rollo de tu Laing y tu Cooper. Por mí como si te los pones de sombrero. Igual entonces son arte y rebelión”.
2. “Una ley escindida para la noche y el día”.
3. “Quién entró al
día siguiente a eso de las ocho en la clínica. Era alguien modificado o un doble. Qué
había pasado. Quién conocía aquellos torpes movimientos entre los colegas”.
4. Premio Bachman de poesía. Performance en:
https://www.youtube.com/watch?v=Wn64AVFydDw:
5. "En lugar de perderse en juegos de perspectivas, usted debería aportar más material para el tema”
6. “Ahora –el paciente– callaba, allí plantado ante la puerta, y de repente callan todos los libros en uno".
7.“Raspe sostenía la cabeza del paciente. ¿Qué se piensa en esa cabeza? ¿Qué se piensa en la mía? ¿Raspe pensaba? ¿Veía cómo esa escena lo mezclaba todo: delectación de la violencia, necesidad terapéutica y venganza? ¿De verdad lo veía? Actuaba, sostenía por detrás la cabeza del paciente. ¿Es que hay elección en semejante situación?”.
8. “En ningún otro sitio se mostraba todo el horror y, con él, la verdad de la psiquiatría, en una autenticidad despiadada, incluyendo la participación del psiquiatra, del que las exigencias de su oficio hacían casi inevitablemente un monstruo”
9. “Los libros de texto, los críticos y los políticos, así como los poéticos libros sobre la psiquiatría y la hermosa locura. Se vio a sí mismo leyéndolos; aquello fue una infección. Algunos patógenos dejan inmunidad; otros, una debilidad y cierta predisposición”
10. . “Un viento melancólico y poético recorre los grandes LIBROS DE TEXTO psiquiátricos”.
Enlaces de interés.
11. “No era más que un par de pantuflas que combatían milímetro a milímetro a través de las vetas negras y azules del linóleo contra el poderoso deseo de parálisis. […] ¿No quería también el linóleo detener las pantuflas y La psiquiatría o la vida 283 asimilarlas?”
12. “Hay que acallar constantemente ese duelo ardiente por la impotencia. Entonces viene la costumbre. Es de lo más necesaria en la medicina, en especial en la psiquiatría. La costumbre ya está ahí cuando al joven se le inyecta en el cuerpo, imperceptiblemente, con la inyección de muerte. […] Así camina la vida en lugar de la inmortalidad”.
13. "¿Y por qué es tan bella? Porque puede estar preñada de la verdad como ninguna otra cosa, sólo con que uno la haya embarazado inteligentemente […]. Lo único que necesitas es respetarte a ti mismo y a aquel a quien deseas contárselo todo”.
Enlaces de interés:
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/17002/16872
http://www.elboomeran.com/blog-post/539/18135/patricio-pron/un-mundo-de-dolor-loco-de-rainald-goetz/
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/08/559d1547e2704e4a608b4587.html
https://www.librosyliteratura.es/loco-de-rainald-goetz.html