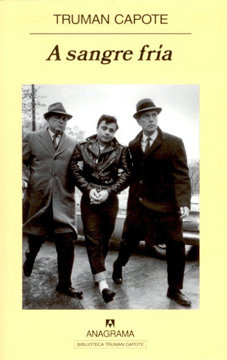 |
El
laberinto de Capote
Soy
alcohólico. Soy homosexual. Soy un genio.
Truman
Capote
A sangre fría es una novela-suctor que te devora a lo largo
de más de 400 páginas. Cuando terminas, el libro te escupe de nuevo al mundo
como los túneles de lavado: transformado y perplejo. Es difícil imaginar
entonces cómo entró uno en la primera página, cómo lo haría Capote en el 59,
liviano y lleno de excitación, un suceso a cubrir para el New Yorker y la
intuición de una buena novela detrás de todo el revuelo levantado por un
crimen. Herb Clutter, el buen granjero, asesinado junto a toda su familia de
una forma inesperada, cobarde, absurda. Capote empezó a seguirle el rastro a
esa escena e ignoraba aún lo que iba a encontrar de sí mismo en la anatomía
minuciosa del asesinato. Capote famoso, Capote genial, no sospechaba el
encuentro con Perry y sus pies.
Unos pies diminutos, mestizos, que le perseguirían para
siempre en el recuerdo.
Los verá colgando en la silla del interrogatorio o en sus
últimos veinte minutos de el Rincón, cruzando las fronteras de todos los
Estados, plantados frente a su padre que le apunta y dispara con una escopeta
descargada y luego rompe a llorar tapándose la cara, años antes de no estar
junto a su hijo en la soledad de los trece escalones. Perry, el niño díscolo,
sufriendo la brutalidad y la ignorancia de una cherokee bella pero
borracha y un irlandés botarate e imprevisible. Se entregaría al caos con su
inocencia de cinco años, dejando mensajes de auxilio en la cama mojada de un
reformatorio brutal, creciendo sin criterio. Un niño que se obliga a sí mismo a
mezclar lo real con lo irreal (una forma más de esquivar los golpes), a
confundir los tesoros hundidos con las autopistas del desierto, la sonrisa de
su enfermera con la sonrisa traidora de Dick, el pájaro amarillo y la cara de
Nancy antes de volverse hacia la pared para esquivar el cañón de la escopeta,
“¡no!, ¡no!, ¡se lo ruego!, ¡no lo haga!”.
Como residuo de todo este naufragio (“No sirve de nada que
pida perdón por lo que hice. Hasta está fuera de lugar. Pero lo hago. Pido
perdón”), las cajas de cartón con sus pocas cosas atadas dentro, un nudo que no
es doble, flotando en la soledad de las oficinas de correos, un box numerado en
las Vegas como único centro donde volver.
Y el dolor de Perry por una guitarra Gypson perdida en
Méjico será la última despedida importante de veras, su consternación por unas
cajas con fotos y libros sin sentido aparente será más profunda que sus últimas
palabras frente a la horca.
Capote lo entiende muy bien. El cojín con las letras “Hawai”
ha sido el único tesoro. Lo ha encontrado en el fondo de un mar que no es el de
los mapas, pero que tampoco perdona al que no sabe bucear en él.
Cuando la Ley haya silenciado a Perry, será Capote quien estire
su voz, el escritor que tampoco bucea bien pero sabe bracear un poco con sus
palabras. Ha pasado seis años dejándose desarmar por el relato disgregado y
veloz de Perry, por el pequeño Truman de acento sureño resucitado en sí mismo y
amenazando con borrar todas las capas de pintura superpuestas. ¿Quién le dice a
él por qué cogió la pluma y no una escopeta?, ¿tienen los desheredados una
escala dentro de la desgracia?, ¿ o es simple cuestión de azar el que uno de
ellos apunte con un cañón recortado y el otro con una retórica mordaz? Sin
duda, Capote está protestando contra la ignorancia y la brutalidad
sufrida también por él en un lugar perdido del Sur, demasiado parecido a
Holcomb, cuando sus padres iban y venían de él y su falta de cariño, y de
criterio, y de realidad. Una época en la que él también hizo de lo irreal una
revelación, un refugio, y sus historias empezaron a crecer por encima de él y
su dolor profundo, Capote cogería fuerza frente al pequeño Truman y casi
parecería que el mundo fuera buceable para él, un niño pequeño que moja la cama
en un lugar olvidado del Sur y está muerto de miedo, y de añoranza y de
soledad.
Seis años que se demoraron hasta la ejecución de los
asesinos y que debieron de enloquecer a Capote-Truman, girar sin rumbo definido.
La horca era la única forma de empezar el duelo, de cerrar (si es que ya era
posible) esa trampilla indómita que habría abierto hacia el infierno de sí
mismo.
Y, ¿después qué?
Solo con su gran mentira, construida palmo a palmo por él
mismo, una lluvia de halagos y de privilegios, una marea de gente poderosa y
casi inmortal haciéndole llamar ( no a él, sino a su creación), una familia
adoptiva quizá, efímera pero familia al fin. En definitiva, un niño grande y
triste con una obra maestra entre las manos, un juguete espléndido y deseado
pero nadie para compartirlo.
Una nueva forma de soledad.
El resto del camino sin nadie otra vez, solo hacia un
destino que se acerca al de otra madre bella y borracha de final trágico, una
madre a la que habrá que dejar de esperar porque el alcohol y los somníferos se
la habrán llevado definitivamente a un lugar imposible, allí donde quedó
engullida la infancia, junto a un gran pájaro amarillo que tiene las alas rotas
y ya no vuela hacia el paraíso.