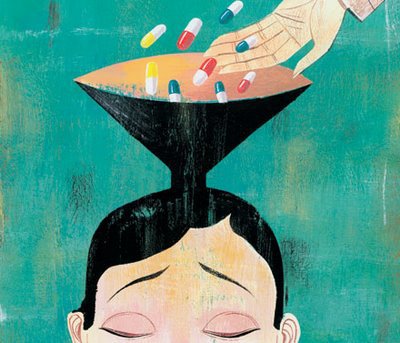
https://marisoldelgadoartime.files.wordpress.com/2016/02/psicofarmaco.jpg?w=740
A lo largo de mi historia como médico psiquiatra, mis
historias clínicas han mutado desde lo impersonal hacia la pura vida. He
abandonado cada vez más el uso de tecnicismos que describen el sufrimiento de
una forma genérica. Hay palabras como “anhedonia”o
“labilidad emocional” que me dejan plana. Cuando leo mis notas clínicas, la
lista de síntomas no me pinta en la cabeza el rostro de esa persona que quiero
recordar. Si acaso me trae a los popes de la psiquiatría, consensuando
“palabros” en sus grandes cumbres del DSM. Pero no me saca del atasco. Llega un
momento que todos los esquizofrénicos paranoides se parecen entre ellos. Todos
los adolescentes disruptivos se me agrupan en la mente como una legión de
clones. Si uno toma olanzapina y otro anfetaminas se me siguen solapando como
primos hermanos.
Hoy he escrito “supercabreo” en vez de “disforia” porque era
la palabra que ha usado más veces el propio paciente. Era un eslovaco fornido y
lleno de tatuajes que necesitaba atajar sus ataques de ira y lo pedía con
frases secas, rotundas, no exentas de educación. Uno no acude al psiquiatra
porque siente humor “disfórico”, por mucho que la esposa insista. Uno se lanza
y visita al loquero cuando el “supercabreo” le hace sentir que “no puede más”.
Los síntomas, pues, me aburren ya. Los eventos estresantes,
sin embargo, se me alargan cada vez más en los párrafos. Quiero dar cuenta del
camino personal que le llevó a esa persona al mismo colapso al que podemos
abocar todos, no me importa ya cómo se llame (ni el viejo rompecabezas sobre si
predomina la ansiedad o la depresión, para escoger un
ansiolítico/antidepresivo). Para remate, mis historias cada vez cogen más vuelo
y se cargan de nombres personales, topónimos, mudanzas, el pueblo donde nació
el paciente, el nombre que ha elegido para su mascota, frases con comillas
pronunciadas por ellos mismos. A veces con muchos signos de exclamación.
Parecen cada vez menos una historia clínica y más una novela;
la novela de su vida. Llena de marcas personales, intransferibles. Un retrato
singular.
Cuando yo era residente, delimitar bien la lista de los
síntomas o afinar el diagnóstico era la gran tarea, la brújula para elegir el
medicamento y no fallar, medicamentos que yo juzgaba trascendentales y específicos;
para algo me había esforzado diez años en llenar la cabeza con una nube de
datos. Como a todos los del gremio, en una especie de fiebre contagiosa, se me
llenaba la boca hablando de la serotonina y de los TAC; estábamos en la cumbre,
los neurocientíficos estaban a punto de explicar los entresijos mentales con la
misma simplicidad que la del mecanismo de una batidora. Me decidía por una
molécula, la recetaba y cruzaba los dedos para que no tardara demasiado en
funcionar.
Pero tardaban. O no funcionaban. Pronto descubrí que todos
los diagnósticos se parecían entre ellos (siempre me inquietó aquello de la
co-morbilidad), y que los medicamentos, combinados de la forma más fiel al
protocolo, seguían sin atajar el sufrimiento humano como prometían. Por supuesto,
tardé poco en preguntar por alguien que me enseñara psicoterapia. En las
primeras sesiones, me sudaban las patitas y no sabía por qué; el talonario de
recetas no podía hacer de parapeto, estaba guardado en el cajón y yo me remordía mientras buscaba la frase
mágica que curase al paciente como un talismán.
Quince años después, he asumido que todo era más largo y más complejo de lo que se me dijo. He cambiado la palabra curación por acompañamiento. Curar por
controlar. Controlar por aceptar. Nosotros, los escuchólogos, no curamos a nadie, dejamos que nos empapen con las
palabras. Y, con las palabras también, les devolvemos el tacto.
Decir un nombre
propio, abrir un silencio, proporcionar la palabra que el paciente está
buscando mientras se pierde en la caja de los Kleenex: alivia más que una
pastilla. Hay frases que les están abrazando. Tener anotado en la historia el
nombre del nieto que recién nació y pronunciarlo detiene el llanto. Rompe la
soledad. Abre el círculo.
Y un médico, no lo olvidemos, sigue siendo el viejo gurú de
la tribu. El centro de salud es la meca.
A medida que la gente envejece se siente imantada por el ambulatorio y nos
reímos de que los abuelos pasen el día en la sala de espera, solemos hacer
algún chiste desdeñoso. Pero olvidamos que el germen del miedo ya está en
nosotros. Crecerá. El miedo y la soledad que va de la mano cogerán carrerilla.
Y, un día, encontraremos alivio en un médico que sonríe con el gesto cansado
cuando nos abre la puerta. Le sentiremos pegado a nosotros si quiere saber de
nuestro huerto, o de la novela de las cuatro, o del ánimo que tenemos después
de que haya perdido el equipo de fútbol local.
La receta, para entonces, ya estará de más. Olvidamos a
menudo que es un puro ritual.
Magnifico texto, sobre todo sincero, honrado.
ResponderEliminarGracias por el comentario.Es importante que los trabajadores en salud mental seamos honestos, la hipocresia provoca o empeora el malestar emocional. Benditos psicofarmacos cuando se indican bien, todo sea dicho, pero en su justa medida.
ResponderEliminarNada más cierto,en esta poco reconocida tarea de apuntalar al otro como todo lo importante tan poco reconocida
ResponderEliminar