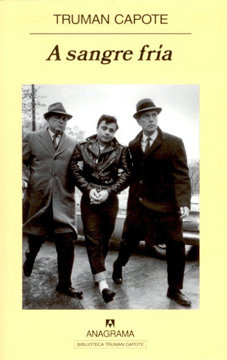Día 1. Ametzola a 30
por hora.
Los tópicos son tópicos porque siempre funcionan: la lluvia
desde la ventana es una garantía de tranquilidad. Oigo el crepitar de las gotas
tímidas sobre el valle de Zeberio, a 30 km de Bilbao, y es todo un imán para
los sentidos, que se han precipitado a abrir esta ventana bajo las vigas añejas
del caserío y se amansan nada más sentir el aire renovado que invade la
habitación.
Acabamos de llegar de Valencia y empezamos las vacaciones en
Ametzola, la casa rural de Mikel. Arranca el mes de agosto, pero bajo esta luz
tan mullida parece mentira que las pupilas dolieran aún por la mañana de tanto sol
mediterráneo. El paisaje del norte dulcifica el gesto, hemos paseado hasta la
ermita con el tumulto de nuestros niños hiriendo la respiración del valle y ha
sido un lento bucear, como un braceo tranquilo en un mundo de algas donde
nuestro verano parecía un sueño abruptamente roto.
Prometimos volver a Ametzola después de una nochevieja en la
que la conversación cálida y los pucheros de Mikel nos arrebataron para
siempre. Compruebo que todo permanece igual que en aquél diciembre de anoraks
abrochados hasta arriba y el camal de los vaqueros arruinado de correr campo
abajo.
Nada ha cambiado, la permanencia actúa como otro bálsamo para la prisa
que dejamos atrás, dar con un paisaje inmutable es como una vuelta a los
veranos de la infancia. Lo único que ha cambiado son dos tumbonas huérfanas que
Mikel ha colocado en el jardín y se oxidan despacio entre los frutales, parecen
como un pie de texto gratuito que dijera “se descansa, es verano”.
La casa mantiene su gravitación hacia dentro, te traga sin
remedio, como la barriga de la ballena pero libre del desasosiego de Pinocho. La
reformaron Mikel y Belén con sus propias manos durante dos décadas y el mimo puesto
en cada detalle es un homenaje a la vida de sus primeros dueños, a la inercia
lenta de los antepasados, al sacrificio de sus horas con el horno de pan, con
la plancha de hierro, con los aperos para los animales. Enseguida se encandila
uno en el viaje por los siglos. Recorre uno la escalera de vigas recias y brota
el deseo de contagiarse de ese aislamiento, de esa aspereza, porque prometen una paz que cuesta tanto
encontrar en nuestro correteo exhausto. Pero basta con dejar correr la ducha
caliente por la piel asombrada y el espejismo de paz enseña su trampa: no
estamos dispuestos a renunciar a ese grifo que se abre solícito, al refugio de
la calefacción, a la inmediatez de un viaje en coche o una noticia en la
tablet. Las horas morosas de nuestros antepasados hay que recuperarlas desde
dentro, una tarea que empieza en uno mismo, impulsada por las vacaciones pero
sin limitarse a ellas.
He fotografiado con el móvil una señal de 30 por hora que se
deja llenar de musgo al borde del jardín: la intentaré recordar en los momentos
de vértigo.
Día 2. Historia de un
clavo
Tiene cabeza, cola y una zona de transición que llaman
vástago. Los herreros los han hecho de la misma forma desde la Edad de Hierro y
éste de El Pobal, a pocos km de Muskiz, nos lo muestra con un cuidado casi
voluptuoso, que contradice la brusquedad esperable en el gremio.

Hemos venido con nuestros nueve niños a esta herrería-museo
que se mantiene con energía hidráulica y aún abren la mirada asombrados por el
estruendo del martillo pilón o la barra de metal incandescente. Les han
repartido unas gafas de protección que entusiasman sus ojos redondos pero no
evitarán que pronto pierdan la atención. De momento, mantienen la mirada fresca
como las chispas de luz que surgen del fuego y llenan la penumbra de mariposas
eléctricas. El herrero extiende su explicación, apoya sus frases fluidas con el
bullicio de sus brazos, que manipulan con destreza las brasas, las pinzas y el
martillo. El cilindro incandescente que será un clavo aún no es más que una
barra de “plastilina” naranja y la comparación ha hecho sonreír a los pequeños,
que también se han sentido dioses cuando la han hecho rodar por el pupitre
antes de darle la forma de su capricho. Mientras golpea el metal atrapado
contra el yunque, se nos recuerda la extensa vida del clavo desde las sandalias
de los romanos a las carabelas de Colón, pasando por los barriles de aceite de
los balleneros vascos en Terranova y por las puertas de todas las casas.
Insospechadamente, el pequeño engarce de metal se nos ha impuesto como sostén
de la Historia, ha apuntalado todas las empresas de la humanidad, desde las más
banales a las más paradigmáticas. En mi recuento personal, incorporo los clavos
de Cristo, ¿también partirían de una fragua vasca?
Cuando la explicación termina y los niños se liberan alegres
de sus filas, me acerco al herrero y le insisto a Manuel en que coja el clavo.
Quiero que lo palpe, lo sienta, que perciba el frío del metal y el tirón de sus
200 gramos. Sin la historia de las cosas, el apego por ellas desaparece, la
revolución industrial nos ha convertido en una legión de bulímicos que
engullimos lo que nos rodea sin apenas reparar en su origen ni en su función,
sin ni siquiera necesitar lo que devoramos. Enseguida reclamamos un rápido
recambio. Y quien, nostálgico, desarrolle un vínculo con las cosas e intente
retenerlas, enfermará porque son tantas que forman una monstruosa avalancha.
El clavo que sostiene Manuel no es bonito ni sofisticado,
pero ya tiene alma porque hemos asistido a su nacimiento, aspiro a que mi hijo
la encuentre en su tacto, en su peso específico, en su temperatura. “Vámonos,
mamá, ¡que ya se van todos!” Y lo único que le convencerá es que aguante un
minuto más para sacarle una foto.

Nos despedimos del herrero en un agradecimiento seco, sin
ceremonias, y el guía del museo toma el relevo. Seguiré pensando en él mientras
la visita se extienda hasta el agotamiento, cuando los niños empiecen a sentarse
por los rincones o a estallar en pequeñas disputas por las salas del museo. Me
ha embelesado la destreza de sus manos, la precisión de unos movimientos mil
veces hechos, afinados en cada repetición, como los de un bailarín experto. La
era en que vivimos nos ha vuelto desdeñosos hacia el trabajo manual, pero hemos
perdido algo muy valioso en ello. No puedo imaginar a un herrero tradicional
robándole horas a la jornada en un almuerzo ocioso o en un viaje clandestino
por internet, jugando al gato y el ratón con su jefe. Un trabajo artesano
prescinde del horario y del jefe, prescinde incluso de los honorarios. He visto
en las manos del herrero una suerte de meditación a través de la tarea, una
abstracción tan limpia que prescinde del tiempo y del resultado. Qué reliquia,
y qué privilegio. Como las seis horas de Mikel anoche con la carrillada de la
cena. Los niños, que no saben ponerle palabras a lo bueno pero sí emociones, ya
se me cuelgan del brazo “¿qué hay hoy para cenar, mamá?”
Día 3. Guggenheim y
el vértigo del siglo. Del acero al titanio.
Elegimos el domingo para desembarcar en Bilbao con nuestro
pequeño rebaño, les dejamos trotar por los márgenes de la ría hasta el museo.
En la pasarela de Calatrava, le robamos una foto de grupo a la cerrazón del
cielo, que iba variando desde el picor de los 30 grados hasta los chaparrones
imprevistos, que nos hacían correr con la boca del jersey en la cabeza.
El titanio del Guggenheim resplandecía como reclamo desde la
distancia y atraía la marea de visitantes hacia sus imponentes aristas, que
flameaban como las velas de un bote encallado en ría. Frank Ghery se inspiró en
las sacudidas de los peces que habitaron su infancia, esbozó las líneas del
edificio sin despertarse del todo de esa franja intermedia entre el sueño y la
memoria. Los milagros de la tecnología hicieron el resto.
Todos hemos recorrido las tripas del edificio con el
audioguía colgado al cuello y la mirada concentrada, incluso algún curioso,
como Miquel, confesaría luego que acarició el recubrimiento de la pared
obedeciendo las instrucciones de la máquina. Hay un movimiento incesante en las
paredes del atrio que te atrapa nada más entrar, silenció a los pequeños y nos
hizo caminar a todos estirando el cuello y palpando el metal y el cristal, como
sonámbulos perplejos, caminantes en duermevela.
La exposición de Richard Serra alargó la estela sinuosa de
nuestros pasos, fue lo que más encandiló a los niños, que completaban las
parábolas del acero con la viveza de sus carreras. En la primera planta, una
retrospectiva de George Braque que invitaba a recorrer el vértigo de las
vanguardias en el filo del siglo XX. Los cuadros eran bellos, inquietantes,
pero la extrañeza que causaron en su día no se capta bien en zapatillas,
debería exigirse corsé y sombrilla para visitar la exposición, reloj de cadena
y un buen bigote fin-de-siècle. La retina de nuestra generación ha incorporado
ya sin sorpresa esas geometrías esquemáticas, planas, esa ruptura de
perspectiva, esos trazos bastos y violentos, de manera tan natural que hasta te
encuentran en la taza del desayuno, en el motivo de una camiseta o de la
cortina de la ducha. Todos los caminos de la representación parecen ya
expoliados, la indagación vetada, como una mina de carbón sellada tras el
expolio.
En la planta baja, una video instalación donde un autor
finlandés ponía en marcha la multi-perspectiva simultánea de varios músicos
tocando una melodía común. Hacían sonar una especie de mantra lacónico que
casaba bien con las estancias decadentes de la mansión abandonada donde
actuaban. La ocurrencia era ingeniosa, sugerente, pero no pude evitar
preguntarme qué hubiera hecho George Braque con tanta tecnología en sus manos,
cuál hubiera sido el salto cualitativo que nosotros no sabemos dar.
Para no hastiar a los niños y a sus estómagos ansiosos,
abandonamos el museo de camino a unas pizzas rápidas que devoraron a la orilla
de la ría. Un sector privilegiado nos permitimos unos pinchos en el casco
viejo, antes de emprender un trayecto en metro hasta Neguri que prometía playa
y villas residenciales. No nos hartamos de criticar el capitalismo y sus
lacras, pero acudimos fascinados a recorrer el halo de privilegio que se abre
en el barrio de la primera burguesía industrial, a respirar la exclusividad de
sus jardines, sus macizos de hortensias, el silencio intuido entre sus muros de
piedra húmeda. De nuevo la nostalgia por el corsé que no oprime, por los
botines que no rozan, un vuelco al pasado que se instalaría con más fuerza en
Donosti al día siguiente.
El paseo marítimo dejó caer helados y granizados y los pequeños
mitigaron la frustración de no subir a la feria instalada junto a la arena.
Conocimos las callejuelas del Puerto Viejo y una taberna añeja que nos tuvo
imantados un largo rato junto a los escalones, paladeando la panorámica de la
ría al completo. Manolo se despidió con ganas de haber probado un bacalao en
las mesas de madera, respirando el yodo de la ría y la última brisa del sol
poniente, pero eso forma parte de otra crónica que ya llegará. Como él mismo
dijo con acierto, lo que importa en los viajes es dejar una estela de
experiencias por completar, que siempre lanza el anzuelo de la vuelta.
Día 4. Donosti, una
playa de película.
En la memoria de los niños, San Sebastián será un arenal
vasto, templado, sembrado de pequeñas charcas de agua abandonada por la marea en
su retracción y donde los pies descalzos no captan aún el frío del Cantábrico.
Un rectángulo en la arena que los chicos dibujaron con los talones antes de
echarle el pulso a un puñado de vascos fibrosos, con tanta ansia de fútbol como
nuestro gran equipo. Un difícil empate que dejó a la vista un rectángulo oscuro
de arena batida durante horas, una irritación efímera por no seguir el partido
y un par de lesiones no confesadas, sobre todo en los tobillos de los padres.
Rocío y yo improvisamos un baño entre las olas suaves de la
bahía y desistimos del trayecto a nado hasta la plataforma de los toboganes. La
ducha helada que hubo que enfrentar después quedará sellada también en el fondo
del recuerdo, porque les hizo brincar y gritar estremecidos.
No olvidarán la playa despellejada por la marea ni tampoco
la frustración de las atracciones en Igeldo, donde subieron con cuentagotas. Un
trenecito rancio al ras del acantilado, unas casetas de tiro con el mostrador
despintado y unos cuantos caballitos pony para coronar tanta melancolía. El
cobro por acceder al esplendor perdido de esta feria enclenque era tan abusivo,
que tomamos las fotos panorámicas con una sonrisa ajada y nos alejamos medio
espantados. Los niños tenían una hora de coche por delante para decidir si era
cierto que subirían a todo, incluso al laberinto, pero a la “vuelta”.
Día 5. Despedida.

El valle de Zeberio es una estampa de postal. Cuando
deslizamos los coches carretera abajo, hay que abrir las ventanillas para que
la frescura de los helechos nos roce la cara, nos incluya en el resplandor
verdoso. Examino las hileras de troncos en la esperanza de entender lo que
ofrece el bosque, tan frondoso como un interrogante sin contestar. La altura de
las copas es como la cúpula de una catedral, te achica y te sobrecoge igual que
el abrazo de Mikel, recio e inmenso como sus árboles. Un hombre que abraza como
un tronco, una casa como un sendero en el bosque, tramada de vigas que te
encuentran como el ramaje mismo, el calor de Belén y el olor de su caserío,
impregnado de pucheros lentos como la lluvia tenue y permanente. La vida se
contagia de vida en Bizcaia, bajo el susurro de la lluvia, que es como un
habitante silencioso, todo se aúna y se cierra en sí. No es difícil entender su
deseo de independencia, su identidad cápsula, su amor por hablar una lengua que
es un puro jeroglífico. Su antiguo celo y su violencia, que ahora parece por
fin aplacada, pasto para la Historia.

Hemos llegado al corazón de esta tierra en tiempos de
reconciliación, de abrir la cabeza y entenderse, de dejarse calar por lo que
nos hace iguales, y todos hacemos el esfuerzo por abrir bien los poros. En la
tertulia distendida de la cena, después de que Mikel exponga su visión
descorazonadora de la economía global, Rafa y él derivan al nacionalismo vasco
y acaban en un duelo de espadas que es pura esgrima, cortés y ágil,
bienintencionada. Sin embargo, el espíritu de la vieja discordia no está tan
lejos en el tiempo y yo me acuesto con el recelo de haber herido la
sensibilidad de nuestro anfitrión. “¡Egunon!”, nos saludará a la mañana
siguiente, desprendido por completo del debate de la noche anterior, con su
limpia hospitalidad de siempre. Conoceré, incluso, que el debate sobre la
soberanía de los vascos se repite con cada huésped, incluso con aquellos
“españolistas de Valladolid, a los que convencí de lo nuestro”.

Me enternece su candidez, su apasionamiento. Si hubiera sido
detective, hubiera sido Wallander, el cincuentón sentimental que mal cuida su
diabetes y se repone a trompicones de sus brechas personales, pero se nos hace
encantador con su lealtad, su romanticismo y su brillante intuición. Como un
adolescente tardío, Mikel no ha tenido empacho al confesar que se enamoró de
Belén “como un crío, pero a los cuarenta” o que lloró abrazado al “gitano” que
le había dejado a deber una fortuna durante cinco años. Y qué decir de su
vanidad nacionalista, ese afán por que le alabes su comida única, sus bosques
inacabables, su idioma singular e irrepetible. Ese orgullo tan rígido que al
guía que nos enseñó la fragua le hacía resbalar hacia extremos patéticos. Estos
vascos enseñan un corazón tan recio, tan verde, tan sin gastar que no le faltan
sus riesgos, la historia de este país los ha sufrido. Pero Mikel es de los que
supo quedarse en la frontera donde sólo brotan las palabras, vuelca su furia en
la pasión de las consignas, las dispara como una nube de flechas sin más carga
que la terquedad de un niño, un niño inmenso.

Ese es el interrogante que se cierra, el misterio del bosque
desvelado. Cuando le escucho, siento que acabo de clavar un alfiler para
siempre en el mapa: en el corazón de Zeberio, donde está Ametzola, en el
corazón del caserío, donde está Mikel, y en su corazón zurcido, donde palpita
la respuesta que yo estaba buscando. Su latido, remendado por el prodigio de la
Uci y la sinvastatina a megadosis, parece
la materia
prima de este empedernido pueblo vasco.