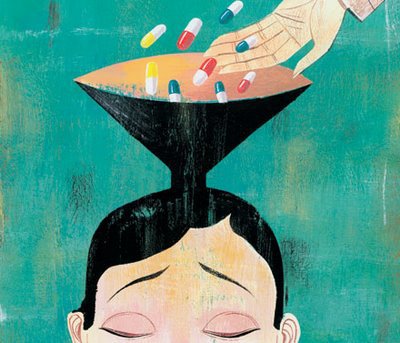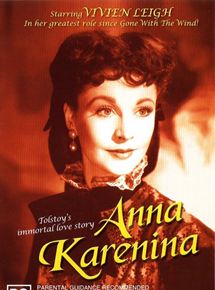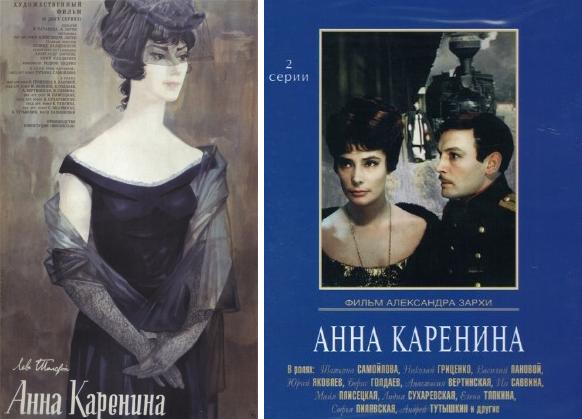La expresión que congela el
tiempo en nosotros tiene mucho que ver con la emoción que más prevalece en
nuestra vida. Los 103 años de Alejandra Soler no arrojan dudas: parece llena de
gratitud, de amor entregado y recibido. Cuesta admitirlo cuando uno conoce las
dos guerras que tuvo que superar y la decepción con el orden comunista que ella
soñó y sigue soñando.
El pasado día 4 de marzo la volví
a saludar después de seis años de conocerla. Recibía, junto con otras 22 valencianas destacadas del último siglo, el
homenaje preparado por la Comisión de Igualdad de Les Corts por el día de la
mujer. Un acto de reparación, no el primero en su caso. Alejandra es “Hija
predilecta de la Ciudad de Valencia” desde el pasado 2015.
http://ep00.epimg.net/ccaa/imagenes/2015/10/20/valencia/1445360116_691565_1445360733_noticia_normal.jpg
Su gesto no había cambiado. Nada cambia nunca en ella. La modestia con la que recibe los premios obedece en cierto modo a ello, le debe de asombrar que se la premie por llevar años en el mismo sitio. Mientras el siglo XX giraba alrededor suyo, ella no cedía al vértigo. Parece un mérito un tanto fútil, sin fundamento, pero no deja de impresionarnos. Los aplausos resonaban en el
hemiciclo y ella sostenía su ramo de flores con naturalidad, desde su silla de
ruedas. Los pies, enfundados en unos calcetines de paño, plegados e inútiles tras
el último ictus, eran el contrapeso de su sonrisa. Puede que, pasada la
centena, el coraje se empiece a perder por los pies. La sonrisa, valiente y
directa, era la misma, la que hace pocos años lucía en la prensa como la
“abuela del 15-M”. Ella también había tenido su “primavera valenciana” cuando
integraba la FUE en los años previos a la República y corría delante de la
Guardia Civil en el Instituto Luís Vives, antes de cumplir los 18. “Desde la
clase de Física y Química les tirábamos reactivos con olor a huevo, y no nos
cogían porque corríamos como gamos” me había contado entonces.
 http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2013/02/15/actualidad/1360944386_824806_1360958794_noticia_normal.jpg
http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2013/02/15/actualidad/1360944386_824806_1360958794_noticia_normal.jpg
Después del homenaje me acerqué
para pedirle a sus acompañantes que me dejaran robarle un minuto. Traía para
ella un ejemplar de Si me llegas a
olvidar, la novela que ella me ayudó a documentar años atrás, cuando su
memoria era un museo viviente del siglo XX. De La Jabalina, homenajeada también
en el acto de les Corts y protagonista de mi novela, aseguraba haber oído
hablar en Rusia, en el árido exilio que le tocó vivir. Las Jabalinas se conocen
entre ellas, me dije. Y no me fue difícil dotarla en mi imaginación de las
palabras de Alejandra, de su timbre de voz, de la misma viveza en las manos. Y
una gratitud igual por la vida que la que hubiera tenido María Pérez La Jabalina si
hubiera escapado del paredón en el 42.


En les Corts me besó efusiva y
aseguró acordarse de mí, cuestión que mi pudor no quiso contrastar. Me
saludaron sus ojos empañados. Quizá fuera la emoción del homenaje, quizá fuera la
edad. Quién dice que lo que han visto sus 103 años no pueda derretir la
conjuntiva para siempre. La vida de esta valenciana aguerrida y lúcida es un “Río
caudaloso lleno de peligrosos rápidos”. Así tituló su biografía (publicada por
la Universidad de Valencia en 2005 y con redición en 2009).
http://puv.uv.es/images/catalogo/978-84-370-7396-5_2270.jpg
“Por fin, Alejandra, un
reconocimiento como éste. Cuánto cariño recibe Usted” Acudí al cumplido sin
querer, yo también estaba aturdida por los empujones y las prisas. Sufría,
además, un pudor difícil de vencer delante de sus 103 y el miedo a cansarla
entre tantos (tantas, más bien) admiradores y admiradoras. Grité, en la
asunción de que estaría sorda, y ella contestó casi ofendida “Cariño tengo
mucho, mucho, siempre”. Entonces me acordé de la cantidad de amigos que pululan
por su libro y ella enumera obsesivamente. Una red sólida y mullida como un
colchón, apellidos que huelen a pólvora en la retaguardia de nuestra guerra civil
o a nostalgia en el invierno de Moscú. Concha Bello, Carmen Solero, Peregrín
Pérez. Nombres españoles cuya sola pronunciación suena a salvavidas en el
naufragio que duraría décadas.
De niña, su instinto para la
amistad ya le valdría las primeras reprimendas. Encariñada con las hijas de la
portera, su madre, de quien describe “resabios de clase”, solo le permitía
jugar con ellas bajo los techos altos de su casa noble y opresiva. Le estaba
prohibido dejarse ver con ellas en la calle o regalarles muñecas. Cuánto debió
encenderla ya la hipocresía y la injusticia percibida en una casa donde los
padres, sin hablarse desde que ella tenía cuatro años, cultivaban el odio y el
fingimiento. Hija única de padre republicano y madre conservadora ultramontana,
en la casa que vio crecer ya chocaban las dos Españas que, con la República, se
separarían definitivamente. “Mi padre obtuvo el divorcio en esos años y yo
decidí irme con él”. Para entonces era ya una adolescente formada en los
valores y las prácticas de la Institución Libre de Enseñanza (en un colegio
para la “Enseñanza de la Mujer” situado en la Alameda) y había leído el primer
tomo de El Capital. Tenía las ideas tan claras como mantiene hoy, un siglo
después, fiel al subtítulo de su biografía que reza Al final de todo… sigo siendo comunista. “Sin una masa educada no
hay líderes, porque los líderes son producto de una masa educada. Lo he
aprendido en la vida, con los ojos abiertos, y la República se gastó el dinero
en eso, 25 mil escuelas para empezar, ¡eso era bestial! Todo el mundo se sintió
comprometido con el país, nos decíamos: ya tenemos la República, ahora hay que
ayudar”
Arnaldo Azzati en los años 40. De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
Estudiaba su
carrera de letras en la Universidad y poco a poco dejaba que la compañía de
Arnaldo Azzati, habitual entre otros de su pandilla, se ganara su afecto.
Juntos pasaban las noches fabricando octavillas con un ciclostil o alargando
las horas con el grupo de amigos en reuniones de intenso debate político que
“acababan como un gallinero”. El grupo era insólito por juntar chicos y chicas,
“éramos el escándalo de Valencia”. Ellos “reaccionaban contra el machismo duro,
éramos amigos y nada más. Si por la calle alguno les decía ¡tenéis un harén! le
querían matar, pero si al final de un debate una de nosotras tenía razón, se
quedaban cariacontecidos”. Se permitían ir a la Dehesa del Saler antes de clase
en un viaje al que bautizaron “las siete perras”, porque éste era el billete
que podían costear. “A la playa aun en invierno, a correr, a la saltacabrilla,
a jugar al fútbol. Llevábamos un bañador con faldilla para poder saltar”. Me
emocioné al imaginar que yo podría haberme subido a los mismos pinos que se
subía ella sesenta años antes. Su madre la había llamado siempre “chicote” por
esta afición suya a trepar muros y árboles. En un tiempo en que una mujer no
podía andar sola por la calle, ella ya tenía llave de casa y llegaba de noche. Pero
no todo se explica por el carácter indómito de Alejandra; su padre, Emilio
Soler, tenía una actitud adelantada con su única hija y le facilitaba toda la
libertad y el respeto que necesitaba.

De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
“Yo era joven y más loca que un
cencerro, pensé que la FUE (aconfesional y apolítica) era poco para protestar
contra las bestialidades que se estaban haciendo”. Desde el 34, tras la intensa
represión ejercida en Asturias, estuvo afiliada al Partido Comunista, igual que
Arnaldo. Juntos participarían en los mítines del Frente Popular. “Una mujer era
más convincente, porque era extraordinario que una mujer razonase de tal
forma”. Esos fueron los meses en los que dejaría a un novio formal (que le
“regalaba cartas y flores, me esperaba a
la salida del Lyon D´Or para invitarme a un pastel”) por el que aún no
adivinaba que sería pronto su marido. Arnaldo era hijo del célebre periodista Félix
Azzati, sucesor de Blasco Ibáñez. En adelante sería el rostro omnipresente y
callado en todas sus fotos, con su fisonomía lánguida y elegante y todo el recogimiento
que ella no tiene en la mirada.
Asumirían juntos todo lo que el
Partido les encomendase, desde animar la campaña electoral del 36 hasta asediar
Unión Radio en los días previos al golpe, el 13 de julio, cuando un grupo de
falangistas asaltó los micrófonos y empezó a radiar “una proclama tremenda” que
encendió la ira de la izquierda. Enseguida acudió “un mar
de gente indignada. No se veía el suelo de Juan de Austria, les entró pánico y
salieron con las manos en alto, a pesar de que ellos iban armados”.
Era ya licenciada en Filosofía y
Letras (la tercera de las valencianas que obtuvo un título) y aspiraba a
completar su doctorado en Historia y unas oposiciones a cátedra de instituto de
las que hizo los primeros ejercicios. Desgraciadamente, el 18 de julio enterró todos sus
planes como una avalancha de nieve. “En Valencia no querían darnos armas,
cuando por fin conseguí una pasé la noche apostada frente al Cuartel de la Alameda,
que era de caballería, los militares habían salido al mediodía y se habían
vuelto a replegar”. No es difícil imaginarla allí tumbada entre un tropel de
muchachos en la noche templada de julio, junto a un fusil que alguien le había
cargado y ella no sabía disparar, acechando con más rabia que pericia el edificio
que representaba la amenaza contra su sueño de libertad y justicia. Estaba dispuesta a entregar
su vida por él, sus escasos 22 años. “Extrañeza sí, miedo no, estaba sobrexcitada, nerviosa,
no pensaba en lo que me podía pasar. Sentía coraje, rabia, desesperación por que se
terminara ya. No veíamos el riesgo, cuando eres joven y hay baile: tú bailas”.
No serviría de nada. Ni su coraje
ni todo el baile estirado en tres dolorosos años. La guerra se consolidaría y
traería también su implicación en el Auxilio Femenino al Frente y una boda en
la Judicatura que estaba reñida con su inclinación por el amor libre. “Arnaldo
y yo no queríamos casarnos, después de lo que había vivido yo con mis padres,
la única alianza válida para mí era el amor”. Pero la guerra “se ponía fea” y
amenazaba con separarles. “Mi padre y dos testigos del Partido y dos amigas. El
banquete: en el Ideal Room de la calle la Paz, que ahora es corsetería”.
En el 37 ya estarían en
Barcelona, alejados para largo de su ciudad y de su padre. “Como la guerra se
había tragado a muchos profesores, tuve la suerte de ser nombrada profesora en
Tarrasa”. La credencial como profesora la exhibe en su libro y es un milagro
que pudiera conservarla. En las hojas mecanografiadas y roídas conviven las
firmas ilustres, el cuño del Estado y el papel celo que impide su desmorone
definitivo. Es un objeto espectral que parece rescatado del mismo Titanic. Sobrecoge
intuir la conmoción de Alejandra atesorando el documento en sus largos años de
huida y de destierro, como si fuera la llave que podría devolverle algún día su
lugar en el mundo.
De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
En Barcelona seguirían cumpliendo
todas las tareas que el Partido exigía hasta el último minuto. Saldrían de la
ciudad en volandas, con los nacionales disparando ya a la vuelta de la esquina.
“Nuestros soldados retrocedían desordenadamente y los franquistas acribillaban
a todo ser que se moviese”. Un camión de guardias de asalto que huía les cogió sin
apenas frenar la marcha, “no sabíamos a dónde se dirigían pero la situación no
estaba para preguntas”. En Mataró, el Comité Central hizo bajar a todos los camaradas
de los camiones con la disparatada idea de organizarse y resistir, pero en
menos de un día se preparó ya la huida final. Encontró un sitio vacante para
Arnaldo en los coches del Partido y le aseguró que ella disponía de otro. Mentía.
Le vio empequeñecerse en aquél camión renqueante y se dejó engullir por la
marea de vencidos que alcanzarían a pie la frontera como un tropel de espectros
vivientes.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQYz1zyfoEUXmB6F6_3a8WaMCUfGjvgYgRPA-bPkvt5axu6sm_K7d4IN62p0ij6R4k6j2SK69cbS6CIyI3OluSi5A7PDPtNwzXKDE-CWoQ4DN2G7vXeSUa9xByxM6AYL1bLdLm2lbdkqEu/s1600/Refugiados_Guerra_Civil_espanola.jpg
“Comenzaron a bombardear la carretera, no sé si el
Canarias o el
Baleares o los dos juntos”. Alcanzó Gerona por el interior y, tras
un efímero encuentro con él, volvieron a perderse la pista. En Figueras,
Arnaldo hundiría, junto con otros camaradas, los últimos barcos republicanos
para cruzar luego los Pirineos con su máquina de escribir al brazo. Mientras
tanto ella seguiría sola hacia el norte, ignorante de que tardaría medio año en
rencontrarle. Alejandra, inasequible a la humillación, se indignaría al
comprobar cómo unos franceses “correctamente vestidos y acicalados” contemplaban
“nuestras terribles miserias y tremenda derrota desde unos altozanos”. La rabia
la dominó de tal manera que retrocedió hasta territorio español dispuesta a
anteponer su amor propio al peligro de las balas. “Cuando vi las tropas
franquistas aproximarse reaccioné: pasé a Francia y corrí la suerte de mi
pueblo vencido”.
El gobierno francés temía demasiado a Hitler para mostrarse
amistoso, pero ella nunca olvidará “la gente que en las estaciones se agolpaba
y nos aplaudía y nos echaba pan y chocolate”. En el caserón antiguo donde fue
alojada entre mujeres, ancianos y niños, escribió incansables cartas a todos
los campos de refugiados hasta dar con Arnaldo y reunirse con él en Rusia. Su ficha de refugiada, que también ha guardado hasta hoy, adopta y
altera la norma anglosajona y reza: Soler-Azzati, Alejandra. El guión que une
ambos apellidos acaba de nacer y es lo único que tiene para salvarse. Imaginamos
su voz emocionada dictándole el nombre compuesto a un funcionario francés hastiado
e indolente en el retén de la policía. Por mediación de su cuñado, instalado
con el gobierno de la República en París, podrían haber marchado a Méjico, pero
la URSS les reclamaba y “la llamábamos nuestra casa, no lo pensamos más”.
De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
La II Guerra Mundial les acechaba
ya en la habitación donde lograron acomodarse en la capital rusa. Su empleo
como profesora de niños españoles (los niños evacuados de Asturias y Euskadi en
plena guerra) y el de Arnaldo en Radio Moscú les garantizarían un magro jornal. Podían ir tirando mientras ampliaban vocabulario ruso a la carrera, se defendían
con el pan, gracias y camarada. “La
prensa del país en ruso, la radio en ruso y nosotros sin enterarnos de lo que pasaba
en el mundo”. Dado que Arnaldo trabajaba como periodista en las emisiones para
Latinoamérica, “alguna prensa extranjera caía en sus manos” y podían ir
lidiando con la incertidumbre y la angustia. En el verano del 41, la irrupción
de la “guerra relámpago” de Hitler contra Rusia supuso una nueva separación
para ellos. La población se militarizó “y con ellos, nosotros, que nos
sentíamos rusos. ¡Otra vez el fascismo, viejo conocido nuestro, ahora el más
duro, negro y horroroso!”. Sus obligaciones profesionales marcaban la ruta,
Arnaldo iría con su empleo a los Urales y ella, con su Casa de Niños número 12,
sería evacuada por el Volga hacia el Sur, a las inmediaciones de Stalingrado.
Allí se instalaría junto con varias Casas de Niños españoles y sus maestros,
todos expatriados, y conocería a Raquel, la niña que se le “metió en el
corazón”. Desde entonces la ha “considerado y querido como si fuera mi hija” y fue
la primera visita que hicieron cuando volvieron del exilio en los 70, dado que
Raquel se instalaría en Bilbao con las primeras repatriaciones de los años 50
(para entonces ya convertida en médico y casada con otro “niño de la guerra”).
En el verano del 43, con los
alemanes pisándoles los talones, tendría que evacuar a catorce de sus muchachos
a través de la ciudad sitiada hacia la orilla segura del Volga. Primero irían
bajo la protección del ejército, en un tren acribillado por la aviación
enemiga. Viajaban en un vagón “que tuvo suerte, porque algún que otro salió
despanzurrado”. A las puertas de la Stalingrado los militares les dejarían a su
suerte, “no podían convertirse en niñeras de nuestro grupo”. Otra expedición
similar, supieron enseguida, con Félix Allende como maestro, había sucumbido a
una bomba sin que sobreviviera ninguno. La ciudad era “un fortín, sin ningún
organismo civil al que dirigirse” y Alejandra usaría su insistencia y su ya
buen ruso para convencer a los soldados de que les dejaran cruzar en el pontón
que transportaba material de guerra a la orilla segura del Volga. “Después de
grandes ruegos pude convencerlos”. De nuevo la excitación y el “coraje, rabia,
no piensas lo que te puede pasar”. Ya la vamos conociendo. Alejandra se crece
en momentos como ese, se obceca, se blinda, desoye un “no” y dobla la voluntad
del que tenga enfrente. No es tanto una cuestión de valentía como de cegazón,
de arañar mejor y arañar la última, la más terca. Suponemos que el miedo
afloraría luego, abrazada a sus muchachos y girándoles la cabeza contra su
pecho en esa travesía que nunca olvidará, “bajo una lluvia de bombas y una nube
de aviones alemanes mientras nuestro pontón iba a paso de tortuga”.

http://www.eurasia1945.com/wp-content/uploads/2012/08/cruce-del-volga.jpg
Les sonrió la suerte. Cuando el
miedo se había disipado, otra vez el aguijoneo de Arnaldo y su ausencia. El
último telegrama que tenía de él rezaba “Estoy casado con una maestra ¿o con
una tanquista?”. La broma no la reblandeció: meses después se colaría en un
convoy militar para cruzar miles de kilómetros hasta el este de los Urales,
donde él convalecía de un ataque de malaria. “Aprovechando la oscuridad me
encaramé a una plataforma, me camuflé detrás de unos cajones y esperé la salida
del tren”. Cuando, catorce horas después, llegó a su destino, las rodillas no
le obedecieron y cayó de bruces en la vía. No obstante, pudieron llevarle donde
convalecía Arnaldo; “muy desmejorado, pálido y muy flaco, me miraba y no podía
creerse que yo estaba allí con él”.
Cada escena de su peripecia rusa parece
ectópica. Resulta fácil imaginar los trenes del “Doctor Zhivago” o el Volga
bajo las bombas porque Hollywood
nos ha acostumbrado a ver sus actores estrella tiznados de pintura y con el
ceño fruncido, emulando las batallas clave de la Guerra Mundial. Lo que no
resulta fácil es que nuestra imaginación inserte en el fuego cruzado a una
maestra valenciana, con todo el Mediterráneo metido en los ojos y las manos,
junto a un grupo de chicos mellados y temblorosos, que la confunden con su
propia madre a falta de otra y solo saben contar los minutos que faltan para
volver a casa, donde quiera que ésta se encuentre.
No es, sin embargo, el momento
más heroico de Alejandra, pero sí es el más lucido. El escenario pone sus luces
de artificio y lo eleva a la categoría de mito. Pero esa Alejandra es la misma
que le plantaba cara a su madre y sus “resabios de clase”, que le tiraba
reactivos a la Guardia Civil o que pasó la noche en la Alameda junto a un fusil
al que miraría con el mismo recelo que al enemigo, porque podía disparase a sí
misma si intentaba usarlo. Las escenas se seguirían encadenando en los días
grises y opresivos de la posguerra soviética, en el momento en que Arnaldo
perdiera el trabajo en Radio Moscú por negarse a denunciar a un amigo, en los
días en que, como muchos otros intelectuales, fueron acusados de haberse
“aburguesado y haber perdido el sentido revolucionario” antes incluso de
mostrarse críticos con la “Primavera de Praga”.
De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
Su misma vuelta a España, en el
71, era un nuevo acto de valor. Con más libros que dinero en la maleta (los
ahorros de tres décadas de trabajo quedarían en manos de una amiga a la que se
los regalaron), volarían a Barajas con la congoja de quien soporta una
acusación criminal: debían presentarse en Dirección General de Seguridad en
menos de 24 horas. Sin embargo, en la misma escalerilla del avión se le
disiparían las dudas; sus compañeros del exilio ruso les esperaban para
dejarles claro dónde tenían su casa. Al verles “se me encogió el corazón y me
llenó los ojos de lágrimas”. La historia empezaba por el mismo punto donde se había
congelado treinta años antes: “había que vencer todas las dificultades y aún
peligros, pero ¡no estábamos solos!”. Con un DNI marcado y obtenido tras días de interrogatorios, su brillante currículum no le sirvió para encontrar
trabajo alguno mientras viviera Franco y su larga sombra. De nuevo son los
amigos los que prestan dinero, facilitan vivienda, devuelven favores y emplean
a Arnaldo como traductor en una gran editorial. “Con discreción, pues nos
sentíamos vigilados, nos pusimos en contacto con el Partido”.
De su libro "La vida es un río caudaloso...". PUV. 2009.
Con la democracia llegaría una
oleada de homenajes, pero también la muerte de Arnaldo, al que había sido fiel
toda su vida. En el hospital, tras el tercer derrame cerebral de su marido, le
“rogaría” a los médicos que le hicieran una intervención quirúrgica que no podía hacerse. Por última vez esa Alejandra viva y obcecada, esta vez más desesperada
que nunca. Pero los médicos no eran militares rusos ni funcionarios franceses desquiciados
por la guerra. Su batalla era de otro rango. Y por primera vez en su relato se
la oye vencida, rozando el desaliento. Su misma hija adoptiva, Raquel, no
la reconoció en el entierro. Empezaría un duelo sonámbulo de cinco largos años
en los que viviría “como un zombi” y haría viajes kilométricos en busca de su
huella: a Moscú, en el 70 aniversario de la Revolución, o a China y Méjico
donde él había deseado ir. Finalmente, el fantasma de Arnaldo lo encontraría en el
punto de partida: le enseñaría a los jóvenes lo que representó la II República,
“la alegría por la sensación de ser útil todavía”.
Se implicó en todos los
eventos organizados por la izquierda, el otro gran cimiento al que agarrarse era
el Partido y Alejandra no es una mujer dada a romper con sus lazos de lealtad.
Sabemos que los comunistas sienten su filiación como un brazo o una pierna, les
configura, y uno no lo tiene fácil para renunciar al orden que le ha sostenido
frente al vértigo o el dolor sordo del exilio. A menudo, la rigidez de una
norma es un cortafuegos contra el miedo. “Al final de todo…sigo siendo
comunista”, y en esos puntos suspensivos parece estar pidiéndonos perdón por
seguir creyendo en un sistema cuya puesta en práctica fracasó, caducó a ojos de tantos, incluso de
los que militaron con fiereza en sus filas. Ella no es una intelectual espesa
ni un Santiago Carrillo haciendo un discurso sesudo, no se aferra a sus ideas
por la dificultad de admitir un error o defender su ego. Es puro sentimiento: “el comunismo es útil, pero lo que hizo Stalin es intolerable” La tecnología le permite aún hoy repasar “sus periódicos” en internet, entre ellos el Pravda soviético. Además, ya lo hemos visto, Alejandra es
una mujer terca, el último de sus empeños está siendo el de seguir viva. “No me
quiero morir, hubo una época en que no me importaba tanto, pero ahora soy
feliz”.

http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2011/7/16/1310846898888soler.jpg
En su piso de la calle Beltrán
Bigorra, con la luz de Levante filtrándose entre estanterías abarrotadas de
recuerdos, esta mujer obstinada y radiante me regaló detalles minuciosos de su
vida. Cultivaba unos geranios coquetos en el balcón y abría su casa a quien
quisiera conocerla. Ahora, seis años después, sigue sonriendo sin un asomo de jactancia ni rencor a los que la aplaudimos. Cuando le hice la última foto,
a las puertas de Les Corts, me pregunté si estaba cansada de homenajes, si
después de tanto ramo de flores habría perdido el hábito de acordarse de
Arnaldo, si se puede llegar a perder ese hábito. Seguro que le habla en silencio, le siente cerca.

Antes de abandonar el palacio de Benicarló,
con el eco de los flashes y los discursos aún en la cabeza, merodeé por el
jardín interior donde se levanta un ficus gigante de más de cien años. Quería
sedimentar la experiencia, saborearla, dejarme calar por ella. “Si Alejandra
fuera un árbol ─me dije─ sería como este ficus”. Elegante, recio, cimentado con
dignidad en medio de un patio íntimo, con sus raíces hermosas cayendo hacia el
suelo como gotas de cera sólida. Un árbol fiel a sí mismo a pesar del desfile
de los hombres y de las épocas, de los requiebros e intrigas de la política, de los
ecos de sus palabras llenas o huecas. Recordé las manos de Alejandra mientras
sostenían mi libro: nudosas y tranquilas como las raíces al aire
de este ficus centenario.

“Yo estoy segura ─concluye en su
biografía─ de que los desequilibrios de la sociedad capitalista, cada vez más
tremendos y más dolorosos, las contradicciones cada vez más flagrantes y
universales, tienen que desembocar ineludiblemente en un movimiento de liberación
y dignificación de la Humanidad”. Ella asume que no tendrá vida para verlo, ¿o
quizá sí?
El testimonio y el legado de
personas como ella le hacen sentirse a uno pequeño y adocenado, lleno de dudas
miserables. Suelen avivar en uno el sentimiento de inferioridad que acompaña una
vida carente de dramatismo. Sin embargo, bajo el estruendo de la guerra o de la
depredación stalinista, entre los estragos del hambre, la derrota y la
renuncia, Alejandra lanza un mensaje tenue que es casi un hilo invisible, una
propuesta de vida atemporal y válida para seguir también en tiempos de paz y de
complacencia. Se oye como un latido de fondo en el relato de todas sus
peripecias: la convicción de que cualquiera, si lo desea de veras, puede soñar
un mundo más justo y pelearlo sin cortapisas, igual en una manifestación, en un
aula, un hospital o un encuentro banal con un vecino que necesita una mano
tendida. Se puede ser un héroe en tiempos heroicos y en tiempos que no lo son.
No hace falta que resuene la artillería nazi de Stalingrado para hacernos tan
grandes como ella.
“Hay gente con miedo a pensar ─me
dijo al final de la entrevista─, es más cómodo no analizar, no buscar la verdad
o por lo menos la tuya propia”. Alejandra nos enseña la suya para que vayamos
pensando si tomar algo prestado o seguir dándole vueltas. Es nuestra libertad,
ella ha contribuido a que la disfrutemos, ahora hay que ser valiente y
ejercerla.
Enlaces de interés: